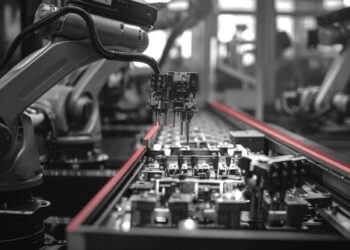La complejidad como el peor enemigo.
La complejidad suele ser el mayor enemigo de quienes diseñamos estrategias. En muchos casos, cuando el entorno se vuelve ruidoso, respondemos agregando aún más ruido. Y es ahí donde aparece una trampa habitual: confundir la densidad con inteligencia.
Ese sesgo profesional se infiltra sin que lo notemos. Es comprensible: trabajamos en industrias donde la sofisticación se valora y donde el volumen puede dar la ilusión de rigor. Pero, en la práctica —y lo digo desde la experiencia acumulada sobre todo en equivocaciones— las estrategias verdaderamente efectivas funcionan al revés.
La claridad justifica mejor que el exceso.
Como bien predica Sarah Robb, experta y referente en estrategias de marca a nivel mundial: “La estrategia no se trata de sonar inteligente; se trata de tomar decisiones con mayor facilidad”.
Por eso, una buena estrategia es la que depura. La que corta el exceso. La que encuentra la idea que realmente resuelve un problema y la deja expuesta con la claridad suficiente para volverse accionable sin necesidad de interpretaciones rebuscadas. Las estrategias que transforman suelen ser las que parecen simples, pero no porque lo sean, sino porque fueron trabajadas para evitar aburrir y saturar a la audiencia.
¿Es un camino fácil? No. Requiere práctica, criterio y una revisión constante para no caer en la tentación de inflar la presentación. Pero es justamente una de las habilidades que más necesitamos fortalecer: la capacidad de simplificar sin diluir la potencia de planteamiento estratégico.