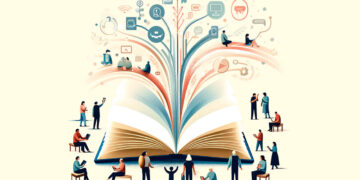Por: Carlos Guerrero. Director de la Dirección de Marketing e Innovación Digital de ESAN Graduate School of Business
Muchos equipos de marketing concentran gran parte de sus esfuerzos en el diseño de campañas aisladas, en la optimización de anuncios digitales o en activaciones de alto impacto. Si bien estas tareas son importantes para competir en el día a día, el verdadero reto está en construir un significado de marca que sea coherente y reconocible a lo largo del tiempo, y que tenga la flexibilidad suficiente para adaptarse a audiencias cada vez más críticas y a contextos culturales cambiantes.
Los significados de las marcas no son estáticos. Estos circulan, se negocian y se transforman a través de diversas interacciones entre lo que la empresa comunica, lo que los consumidores reinterpretan y lo que la sociedad regula. No comprender ello puede traer consigo mensajes inconsistentes respecto a lo que busca nuestro público objetivo, promesas poco realistas o irrelevantes e, incluso, crisis de reputación. Aquí surge la necesidad de comprender a nuestras marcas como fenómenos culturales en constante evolución y no solo como un conjunto de atributos que se definen dentro de la empresa. Para ello, podemos apoyarnos en el Circuito de Cultura.
¿En qué consiste?
Se trata de un modelo desarrollado por Stuart Hall y Paul du Gay, que explica cómo los significados se crean, pasan de mano en mano y se transforman a lo largo de múltiples interacciones que se dan en el mercado. Con este modelo se propone que el sentido de un producto o campaña no lo determina el equipo de marketing, sino que se construye permanentemente en un flujo de cinco momentos: producción, representación, identidad, consumo y regulación.
En la producción no solo se diseña un producto, sino que se definen los valores y símbolos que lo acompañan desde el inicio. Así, una marca de ropa sostenible no se limita a confeccionar prendas de vestir, sino que decide usar algodón orgánico, resaltar el origen ético de los materiales y diseñar etiquetas que cuenten la historia de los productores. Al incorporar estos elementos, ya se están plantando los cimientos simbólicos que acompañarán a la marca: sostenibilidad, transparencia y autenticidad.
En la representación, los valores antes definidos se convierten en mensajes y narrativas que llegan al público objetivo a través de múltiples señales comerciales como la publicidad, el empaque, las redes sociales o el diseño de las tiendas. Este es el momento en que los valores empiezan a transmitirse haciendo uso de un lenguaje accesible para los consumidores. Siguiendo el ejemplo anterior, la misma marca de ropa puede comunicar su propósito con campañas visuales que muestran paisajes naturales y mensajes sobre consumo consciente.
La identidad entra en escena cuando los consumidores integran el producto en su propia autoimagen o en la identidad de un grupo al que consideran que pertenecen o al que quieren pertenecer. Aquí es donde la marca deja de ser un objeto y se convierte en un signo de pertenencia. En esa línea, quien viste las prendas de la marca sostenible que comentamos anteriormente no solo busca abrigarse, sino también decirle al mundo que pertenece a una comunidad que se preocupa por el planeta.
En el consumo, los significados se ponen a prueba y se reconfiguran a través de los rituales cotidianos de uso. Aquí los productos adquieren sentidos que, a veces, ni la propia empresa anticipó. La ropa sostenible no solo se compra: se comparte en redes con hashtags de activismo ecológico, se comenta en círculos sociales, se recomienda como una buena práctica a seguir. Cada uno de estos actos de consumo refuerza o transforma el sentido cultural del producto. Algo similar ocurre con artículos tecnológicos: un smartwatch puede ser comprado para medir pasos, pero su uso cotidiano en reuniones o al compartir logros en apps de fitness lo convierte en un símbolo de disciplina, modernidad y autocuidado.
Finalmente, la regulación introduce normas legales, sociales y éticas que condicionan lo que la marca puede o no puede significar. En este momento entran en juego normativas formales, como leyes de etiquetado ambiental, pero también normativas informales, como las críticas en redes, la presión social y las exigencias o expectativas en torno a una campaña o producto. Debe quedar claro que la regulación no es un límite menor, sino que puede reforzar la narrativa de la marca o desarmarla por completo si se percibe incoherencia. Son, finalmente, estas fuerzas las que definen si nuestra marca de ropa está incurriendo en greenwashing.
Lo más interesante del Círculo de Cultura es que los cinco momentos que lo componen no funcionan de manera aislada, sino que se alimentan entre sí en un flujo constante. En ese sentido, lo que se define en la producción influye en cómo se representará la marca; esa representación moldea la forma en que los consumidores la integran en su identidad; las prácticas de consumo pueden confirmar o transformar esos significados; y la regulación puede reforzarlos o ponerlos en tensión.
A su vez, un cambio en cualquiera de los momentos puede reconfigurar a todos los demás. Si, por ejemplo, nuestra marca de ropa sostenible es cuestionada públicamente por incoherencias en sus materiales, la regulación social afecta directamente la identidad de sus consumidores (que pueden sentirse engañados), transforma la representación (que deberá ajustarse) e, incluso, obliga a replantear la producción.
¿Cómo pueden aprovecharlo los equipos de marketing?
A través del Círculo de Cultura podemos tener una mirada distinta de nuestras marcas. Su correcta gestión no se trata de lanzar campañas o de actualizar un producto de manera aislada, sino de entender cómo cada decisión impacta en todo el entramado cultural que da sentido a la marca. Por ello, la aplicación práctica del circuito comienza con un ejercicio de coherencia. Antes de lanzar un producto o campaña, el equipo debe analizar cada uno de los cinco momentos.
En producción, deben asegurarse de que los atributos tangibles reflejen los valores que se van a comunicar. En representación, diseñar mensajes que traduzcan esos valores en símbolos reconocibles. En identidad, escuchar cómo los consumidores reinterpretan la marca y la hacen suya. En consumo, observar los rituales reales de uso para reforzarlos en la comunicación. Y en regulación, anticipar normas legales o presiones sociales que podrían afectar la percepción.
Este análisis no debe realizarse una sola vez. El circuito debe acompañar la gestión de marca de manera continua. En mercados multiculturales, donde los significados cambian rápido, este marco permite adaptar mensajes sin perder coherencia. Una campaña que funciona en Europa puede necesitar ajustes en Latinoamérica, no solo en cuanto al idioma, sino también en símbolos culturales.
Como podemos observar, vivimos en un contexto donde los consumidores son cada vez más críticos, las regulaciones más estrictas y los mercados más fragmentados. Bajo este escenario, ya no podemos limitarnos a diseñar campañas atractivas. Necesitamos contar con un marco que nos permita gestionar significados de marca de forma estratégica y culturalmente sensible. El Círculo de Cultura cumple esa función. Ayuda a los equipos a mirar más allá de las métricas inmediatas y a construir marcas sólidas, coherentes y con relevancia social. Al aplicarlo, no solo nos estamos enfocando en vender más, sino en crear mundos simbólicos donde los clientes quieran pertenecer. Esa puede ser la diferencia entre volvernos una opción más o convertirnos en un verdadero referente cultural.